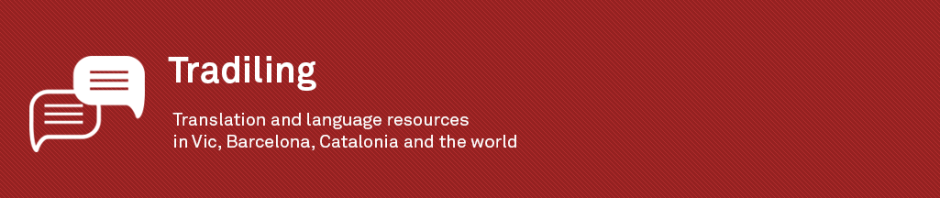Quizás pudiste acompañarnos el pasado 25 de mayo para la última cápsula de temporada con nuestro invitado Ricardo Muñoz. Si no lograste hacerlo pero tienes interés en saber más, estás de suerte porque ponemos a tu disposicion dos nuevas versiones de esta conversación. La versión más coincidente es la grabación que hemos publicado en YouTube en la lista de reproducción de todas las cápsulas que hemos hecho hasta la fecha.
Una versión alternativa se ofrece a continuación. Son los apuntes de preparación de la cápsula que Ricardo compartió conmigo y que reproducimos seguidamente con muy poca posedición.
¡Gracias, Ricardo, por tu solidaridad, empatía y generosidad!
¿Por qué te interesa/interesó el campo de la traducción? ¿O de la mediación lingüística (que es tu termino preferido, me parece)?
Crecí en un pueblo costero. En verano se llenaba de turistas y pronto me picó la curiosidad observar que sus modos de vivir eran distintos de los que yo veía en aquella España desarrollista de los sesenta, una España en blanco y negro. Cuando hablaban, no los entendía. Así empezó todo.
¿Cuáles son los aspectos más interesantes y menos entendidos de este campo?
Formamos o, más bien, deberíamos formar a profesionales de la comunicación. Un abanico de trabajos del sector de servicios que va creciendo y cambiando con el tiempo. Estamos más cerca del periodismo, la redacción técnica y de la comunicación audiovisual que de los estudios culturales y la literatura comparada.
Lo nuestro no es saber hablar de lenguas o describirlas, sino usarlas. Déjame proponerte una analogía entre las lenguas en la universidad y el sector del automóvil. Un filólogo te habla de una lengua y su literatura como un vendedor de coches: esta furgoneta o esta lengua es única, tiene un equipamiento muy especial, es fácil de usar, te hará feliz. Un lingüista te levanta el capó y te enseña el motor, te explica cómo funciona e incluso describe posibles mejoras, ajustes de la carburación o la conjugación, te mira los niveles de los líquidos para que lo veas todo con claridad y puedas frenar a tiempo, poner los puntos y las comas donde corresponde lógicamente. Un traductor es un taxista. Está al volante. Quizás no sabe decirte qué es tan italiano de Umberto Eco o uruguayo de Mario Benedetti. Puede que no te sepa explicar cómo funciona la caja de cambios o el imperativo del verbo estar. Pero tú te montas en el asiento de atrás, le dices a dónde quieres ir y, cuando quieres darte cuenta, te ha llevado allí por un precio razonable, por el camino más corto.
Nosotros no deberíamos estar tan ligados a las lenguas y la lingüística en la universidad. De hecho, las disciplinas parecen propiciar determinadas visiones del mundo; por ejemplo, la psicolingüística parece otorgar un papel privilegiado al lenguaje en el cerebro, y está por ver si de verdad la información lingüística y la no lingüística están tan separadas como esa visión permite suponer. Hay perspectivas más básicas, pero también más generales. Por ejemplo, digamos que la medicina subraya el materialismo biológico del ser humano y que el derecho tiende a conservar las reglas del juego social. Desde este ángulo, los estudios de la lengua y los de traducción no pueden ser más opuestos. Las filologías subrayan lo nacional, lo que de singular tiene lo suyo, lo que nos hace diferentes y únicos a otros grupos de gentes que hablan otras lenguas. Nosotros nos centramos en el internacionalismo, en lo que tenemos en común, en ese tertium comparationis que nos permite entender al otro, saber que, en realidad, somos fundamentalmente iguales por mucho que andemos revestidos con diversos abalorios y oropeles.
Has centrado tu tarea de investigación en la cognición. ¿Cuáles han sido tus descubrimientos más importantes?
Bueno, lo primero que he descubierto es que nadie sabe nada. Que los grandes temas de las ciencias sociales a menudo se edifican sobre supuestos erróneos que nadie parece siquiera querer discutir. Antes te mencionaba la identificación abusiva de lengua, cultura y Estado nación.
Déjame darte otro ejemplo. El ciudadano de a pie vive a menudo con la preocupación de que el inglés puede deformar su lengua o con el empeño de que hay que desarrollarla o con la angustia de que su lengua puede morir. Pero las lenguas, objetivamente, no existen. No existen como un objeto, como un ser vivo. Solo existen los hablantes. Las lenguas son abstracciones y toda abstracción implica un cierto punto de vista, a menudo interesado.
He aprendido también que las palabras no tienen significado. Que el significado no es una cosa. Que es un proceso que ocurre en nuestra cabeza y que no puede salir de ahí. Por eso inventamos el lenguaje. En la esperanza de que los demás construyan algo aceptablemente parecido a lo que teníamos en mente. Aprendemos los significados por prueba y error y nos pasamos la vida afinando nuestro uso del lenguaje.
También he aprendido que las lenguas, afortunadamente, no le hacen justicia a nuestra experiencia mental, comunican mucho menos de lo que nos pasa por la cabeza. Si te digo bicicleta, tú vas a pensar en una concreta, de un cierto color, posiblemente en un entorno habitual. Pero tú sabes que yo no solo no quería significar todo eso, sino que ni siquiera lo conozco. Que cuando comunico me limito a ciertos elementos informativos habituales y esperables. Nos entendemos a base de inferir del entorno, por aproximación, sobre la base de nuestra experiencia personal. Y todos somos distintos, como nuestras traducciones, pero todos compartimos las mismas experiencias básicas, así que, en general, a vista de pájaro, todos somos iguales, como nuestras traducciones.
Una nota más: todo bilingüe puede traducir, porque así está configurado el cerebro. Lo que no saben es hacerlo profesionalmente. Incluso en las destrezas lingüísticas, por encima del nivel de nativo, está el nivel del profesional. Solo uno de cada cinco adultos españoles, franceses e italianos entiende un texto complejo al leerlo. Quizás esta cifra es un desastre, pero no voy a entrar en eso. Prueba que ser nativo no es suficiente. ¡Que se lo digan a quienes ahora se describen piadosamente como heritage speakers! Un traductor es un bilingüe perfecto autoconstruido para cada ocasión. Eso requiere mucho trabajo, constantes ganas de aprender de todo, un saber difuso, multiforme, inabarcable, que nos pone cara de tontos cuando decimos que somos traductores y por toda respuesta nos preguntan “¿Y cuántos idiomas hablas?”.
¿Cuáles serían tus dos libros generalistas más recomendados en este campo?
Hay dos antologías bastante buenas. John W. Schwieter y Aline Ferreira editaron en 2017 The Handbook of Translation and Cognition y Fabio Alves y Arnt Lykke Jakobsen editaron en 2021 The Routledge Handbook of Translation and Cognition. Pero hay un viejo artículo de Michael Reddy que me cambió la vida. Vale la pena tomarse un par de horas para leerlo con cuidado, para que cale lo que dice. Ese artículo vale como dos o tres años de universidad:
Reddy, M. J. (1979). The conduit metaphor: A case of frame conflict in our language about language. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 284–310). Cambridge: Cambridge University Press.
¿Cuáles han sido las tendencias erróneas recientes más grandes en este campo, en tu opinión?
El origen de los estudios de traducción no está en los departamentos de lenguas sino en los de informática, por la traducción automática, y en los de psicología, por la interpretación simultánea. En el primer equipo de estudio de la traducción automática estaba un joven Noam Chomsky. Sus ideas han sido tan influyentes como erróneas. En realidad, ha sido estupendo porque ha forzado a miles de lingüistas y estudiosos de la comunicación a demostrar en qué se equivocaba y así hemos llegado a las bases de nuestro conocimiento actual.
La cuestión es que nos han llevado a continuos callejones sin salida, a intentar responder las preguntas equivocadas. Las suyas, no las nuestras. La unidad de traducción no es un problema para un ser humano, ni la equivalencia. Y no hay transferencia -eso nos recuerda Michael Reddy-, el significado no se mueve de un lado a otro. La mente no funciona como un ordenador. Nuestra tarea tampoco es explicar cómo funciona la máquina, sino cómo se aprende a usarla con eficiencia. Deberíamos intentar construir un conocimiento que no dependa tanto de apuestas teóricas de otros campos. Vamos siempre dos pasos por detrás de los lingüistas y psicólogos cognitivos porque intentamos responder a sus preguntas, jugar a su juego, cuando el nuestro es otro.
Has llevado a cabo una importante tarea como editor académico. Háblanos de esto.
Bueno, creo que he sido bastante malo consiguiendo financiación. Como investigador, uno quiere comprobar si tiene razón y luego convencer a otros de que la tiene. Si no tienes la posibilidad de hacerlo directamente, al menos puedes apoyar a quienes lo están haciendo. Para mí, editar es una actividad seria y honorable, que te permite orientar un poco el campo en la dirección que tú crees correcta apoyando a quienes, además de hacer grandes cosas, tienen más maña o más fortuna consiguiendo fondos para trabajar.
Hace unos años, Gregory Shreve y yo fundamos la única revista de estudios cognitivos de traducción e interpretación, Translation, Cognition & Behavior. El primer número salió en 2018 y cinco años después es la cuarta revista de traducción en el ránking de Scimago, por detrás de Interpreting, JosTrans y Target, y por delante de otras como Perspectives y Across Languages & Cultures. Esto no es una carrera, pero demuestra que una comunidad científica tan minúscula como la nuestra obviamente necesitaba un órgano específico de difusión, una revista especializada.
Para mí, eso ya está hecho, así que este es el último número en el que voy a trabajar. Sharon O’Brien y yo seguiremos apoyando la revista y a sus nuevos editores, Alper Kumcu y Elena Davitti. Es muy sano, además, ir renovando las caras, las ideas.
Al editar, uno adquiere una visión del campo y aprende mucho, además, de los compañeros, y no solo en los contenidos. Yo envidio a investigadores como Maureen Ehrensberger-Dow, Sharon O’Brien y Christopher Mellinger, a quienes apenas hay que tocarles una coma, pero se aprende también de quien no se explica tan bien. A veces uno tiene la suerte de poder echar una mano, aclarar una idea, ayudar a completar la información. Hay un aluvión de chistes sobre el proceso de edición y los revisores, pero es difícil mejorarlo. La última idea es democratizarlo, como si el saber fuera una cuestión de mayoría o de opinión, pero no se puede votar dónde está Almería. Los problemas son más de ética y de soberbia, de orgullo herido.
Has trabajado principalmente en universidades de España e Italia, pero has hecho estancias en muchos otros países a lo largo de tu carrera. ¿Cómo ves el estado de la universidad en conjunto como institución?
La universidad tiene que renovarse profundamente. Estamos llegando al límite, como con el cambio climático, y también corremos el peligro de que no haya vuelta atrás. Los investigadores hoy tenemos que rellenar currículos continuamente, demostrar con supuestas pruebas objetivas la calidad de nuestro trabajo, conseguir fondos externos, atraer a estudiantes extranjeros y de secundaria. El ritmo de la productividad es exagerado para unos mientras otros siguen sin dar golpe. El árbol disciplinar está poco menos que muerto. No conozco a un solo investigador que no se declare intencional o inevitablemente interdisciplinar. Existen los medios técnicos para trazar redes de relaciones intelectuales individuales, que sería un modo de dinamizar el conocimiento y afinar en su evaluación. Pero seguimos asistiendo a componendas de quienes defienden sus intereses creados.
A pesar de todo, uno no se mete en esto por dinero y muchos tampoco siquiera por el relumbrón social. A muchos nos gusta aprender y ayudar a aprender. Esa es la trampa. El sistema sobrevive por el voluntarismo de quienes creemos en una universidad pública al servicio de la ciudadanía.
Más recientemente trabajas con colaboradores y organismos asiáticos, me parece. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
Al mismo tiempo que las universidades -hablo siempre de traducción- parecen en franca decadencia en muchos países de la Europa occidental, con excepciones como Países Bajos y Flandes, en otros periféricos, como Irlanda, Polonia y Turquía, están viviendo un auge justificado, basado en el rigor y la calidad. Tengo buenas relaciones con investigadores de varias universidades de China, Singapur y Hong Kong. Mientras occidente tenía casi la exclusiva era fácil apoyar la idea de un saber único universal, sobre todo después de la Guerra Fría. Siempre hay un grado de ficción en ello, porque el saber colectivo es producto de compromisos entre puntos de vistas que en último extremo son personales, pero ahora hay que recibir con humildad lecciones de psicolingüistas de la India y la comunidad científica occidental descubre que no estaba tan preparada para ello. En mi pequeño rincón, en los estudios cognitivos de traducción e interpretación, éramos prácticamente 200 en el mundo y de repente descubrimos a otros 200 solo en China, grandes investigadores como Chen Sijia, Dong Yanping, Han Chao, Victoria Lei, Liu Minhua y, por supuesto, mi amigo Sun Sanjun. Tienen el apoyo, la flexibilidad y los fondos que no tenemos aquí. Sus problemas son otros, a menudo derivados de un sistema piramidal con un importante control ideológico. Pero, claro, eso no es culpa suya.