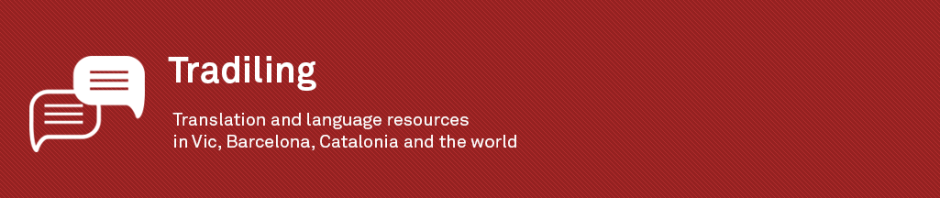El programa Erasmus, desde el año 2014 Erasmus+ (en inglés, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), del Espacio Económico Europeo (más Suiza y Turquía), responde a una política importante para estudiantes y docentes de la universidad. Las cifras lo dejan claro. En el curso académico 2013 – 2014, este programa recibió una subvención total de unos 580 millones de euros y participaron en experiencias de intercambio un@s 272.000 estudiantes y 57.000 docentes. (1)
El programa Erasmus, desde el año 2014 Erasmus+ (en inglés, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), del Espacio Económico Europeo (más Suiza y Turquía), responde a una política importante para estudiantes y docentes de la universidad. Las cifras lo dejan claro. En el curso académico 2013 – 2014, este programa recibió una subvención total de unos 580 millones de euros y participaron en experiencias de intercambio un@s 272.000 estudiantes y 57.000 docentes. (1)
Según la Comisión Europea, la movilidad de estudiantes contribuye a su formación y promueve la adquisición de competencias valoradas por las empresas y la sociedad. Entre otras cosas, se puede aprovechar la experiencia para mejorar en lenguas extranjeras, la capacidad intercultural y las soft skills, como la capacidad de adaptación, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la tolerancia de la diferencia y la capacidad comunicativa. Un enfoque más estratégico e histórico pone de relieve también el fomento de la ciudadanía y la integración europea.
Y realmente es así. Los programas europeos de intercambio de estudiantes se han convertido “en un fenómeno social y cultural, siendo popular entre los estudiantes y convirtiéndose incluso en tema de películas como Una casa de locos (L’auberge espagnole), que relata la experiencia de seis estudiantes Erasmus que residen en Barcelona en un piso compartido y como descubrirán hasta qué punto la identidad de Europa existe a través de una cierta heterogeneidad.” (2)
Todo esto adquiere aún más relevancia en los últimos años, en los cuales en el plano político hemos presenciado cierto desencanto con los proyectos plurinacionales. Por toda Europa ha crecido la sensación de desconfianza o rechazo a lo foráneo y ha aumentado la tendencia a la búsqueda de soluciones propias, más bien locales o regionales.
En este contexto, y a las puertas de un nuevo programa Erasmus+ (2021 – 2027), mucho más ambicioso, conviene valorar esta política y calibrar su impacto. Para la población estudiantil española no hay duda. España es el país grande de la Unión Europea con más participación porcentual en el programa Erasmus. (3) En otras palabras, uno de los mayores servicios que la universidad española ofrece a sus estudiantes es la oportunidad de estudiar en una universidad no española. Un dato curioso.
A pesar de su éxito de participación, no es evidente que todos los objetivos del programa Erasmus+ se cumplan. El proyecto busca el aprendizaje de lenguas extranjeras en general pero, según Cherry James, en su libro a punto de publicarse Citizenship, Nation-building and Identity in the EU: The Contribution of Erasmus Student Mobility, reseñado recientemente en el The Times Higher Education Supplement, l@s estudiantes Erasmus utilizan su estancia en el extranjero principalmente para mejorar su inglés (en vez de otras lenguas). La gran mayoría de estudiantes Erasmus vive en una burbuja de habla inglesa e incluso recibe docencia en inglés en clases separadas. L@s estudiantes Erasmus pueden encontrarse alojad@s junt@s, pero de forma aislada. Según James, no promover el conocimiento de la variedad de lenguas europeas es el defecto más importante del Erasmus+ actual. Opina que la experiencia Erasmus quizás no sirve para que l@s estudiantes aprendan idiomas que no sean el inglés, pero sí para adquirir conciencia de sus raíces europeas, conocer sus derechos de libre movimiento y demostrarse que podrán vivir en el extranjero en el futuro. ¡Que no es poco!, digo yo.
Referencias
- Erasmus: Facts, Figures & Trends (2015)
- Programa Erasmus a la Wikipedia
- El curso 2014 – 2015, España recibió 44.596 estudiantes y envió 39.445 estudiantes. Erasmus+ annual report 2016 páginas 32 y 33.